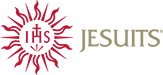Por Eric A. Clayton
El hijo de quien conduce el auto que me lleva murió en el Día de la Memoria.
Fue atropellado por un coche. Dejó a sus hijos, un trabajo, una vida. Dejó a un padre que ahora lucha por darle un sentido a todo. Un padre que ahora se preocupa aún más por sus nietos. Un padre que se gana parte de la vida como chofer en la empresa Lyft, trasladando a tontos como yo hasta el aeropuerto.
Me enteré de su historia diez minutos después de abordar el auto que me conduce a mi próximo vuelo.
No soy el tipo de persona a la que le gusta entablar conversaciones en el asiento trasero del coche de otra persona. Suelo asentir con la cabeza y murmurar un «hola», pregunto cómo ha ido la jornada y luego me quedo en silencio.
Pero ese día en particular -al haber sido recogido en mi casa, viendo a mis hijos despidiéndose de mí desde nuestro porche- tuve poco tiempo para sumergirme en el silencio. El conductor tenía preguntas, historias y reflexiones. En realidad, era él quien hablaba. Yo asentía con la cabeza y, en los momentos oportunos, complementaba con un «vaya», «¿de verdad?» y «no lo puedo creer».
Y luego: «Lo siento mucho. Lo siento mucho».
En esos diez minutos noté por qué mi conductor -llamémosle Carl- era muy locuaz: creo que necesitaba a alguien con quien hablar. Necesitaba que alguien reconociera esa pesada carga que llevaba, aunque sólo fuera por unos momentos sobre la carretera interestatal 695. Y no sólo hablamos de su hijo. Recorrimos toda una gama de temas: los flujos del tráfico y los problemas de la ciudad, la educación de la próxima generación, y si el covid-19 estaba o no realmente detrás de nosotros y los males a los que se enfrentaba su comunidad.
«Eres estupendo, hombre», dijo finalmente. «Eres estupendo».
Decididamente no lo soy, y se lo dije.
«No, hombre. La gente viene aquí, se sienta y ni siquiera hace contacto visual. Sólo miran su teléfono». Sacudió la cabeza en desaprobación. Pude ver sus ojos en el espejo retrovisor. «Siempre pregunto a la gente su nombre y a dónde van. Un tipo ni siquiera contestó. Sólo murmuró algo. Así que le pregunté de nuevo, más fuerte». En este punto, su lenguaje se volvió un poco afilado, su comportamiento adquirió otro aire: «Al menos puedes decir tu nombre».
Me incliné hacia él, con los codos apoyados en las rodillas, para analizar las posibles respuestas. «Nunca se sabe por lo que pasa la gente, supongo».
Carl negó con la cabeza u con la voz alta de nuevo respondió: «Pero mira por lo que estoy pasando yo. Mi hijo acaba de morir. ¿Lo sabías?»
«No si no me lo hubieras contado…»
«Exactamente. Y yo sigo aquí, hablando, compartiendo mi nombre. Y sigo adelante».
Asentí con la cabeza. «Tienes razón», dije. «Tienes razón».
La conversación tomó un nuevo rumbo, pero no pude deshacerme de ese sentimiento de culpa. Pude haber sido fácilmente esa persona, aquella que solo murmura una respuesta sin dejar de mirar fijamente su teléfono. En realidad, fue la nobleza de aquel conductor la que me sacó de mí mismo.
«¿Ves ahí?», dijo Carl. «Yo llevaba a mi hijo al trabajo todos los días. Esa es la salida». Señaló. «Así íbamos siempre». Un golpe. «Ya no me gusta venir por aquí».
Tragué saliva, asentí. «Siento que hayas tenido que…»
«No, está bien. Hay que hacerlo».
El Padre Greg Boyle, SJ, nos confronta al decirnos algo como: «Permanezcamos juntos en la admiración de las cargas que la gente tiene que llevar, en lugar de juzgar cómo las llevan». Creo que algo de eso sentí en ese viaje: asombro, admiración.
Y algo más: no estamos destinados a quedarnos al margen, a permanecer en silencio. Todos tenemos nuestros asuntos, esas razones para no participar, para sentarnos en silencio en el asiento trasero. Yo soy el primero de la fila.
Pero resuena en mi cabeza la voz de Carl: «Pero mira por lo que estoy pasando». Y todas las palabras que no se dicen: ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis cosas? Si yo puedo hacer el esfuerzo de tender la mano, tú también puedes, y podemos seguir adelante juntos.
¿A quién estamos llamados a acompañar desde esa sensación de asombro, de admiración, en esta semana? ¿Qué nombre estamos invitados a pronunciar en voz alta? ¿Con quién podríamos compartir el nuestro y, al hacerlo, también nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras esperanzas?
Esta reflexión forma parte de una premiada serie semanal de correos electrónicos. Si quieres recibir reflexiones como esta directamente en tu bandeja de entrada todos los miércoles, suscríbete aquí (sólo en inglés).