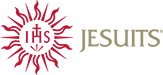Por Christopher Smith, SJ

Cuando tenía veintitantos años y tuve una experiencia espiritual que me llevó a empezar a discernir una llamada al sacerdocio, fui a visitar a mis padrinos que dirigían una escuela en la reserva de los Navajo en Gallup, Nuevo México. De repente, una noche, mi madrina me regaló lo que quizá era la baratija más estereotipadamente católica. Era una estampa fotocopiada, protegida por una capa de cinta postal laminada, con una pequeña muestra de cuero adherida.
«Este es Walter Ciszek», me anunció mi madrina, como si esto fuera a provocar un reconocimiento instantáneo por mi parte. Al ver mi confusión, continuó: «Vivió en Polonia, Ucrania y Rusia. Le encantaba el rito bizantino. Creo que te agradará… deberías leer sobre su vida. Eso es un trozo de su zapatilla, una reliquia de segunda clase. La abuela de mi amiga de la iglesia era amiga de una monja que vivía con su hermana».
Guardé la reliquia, pero unos meses después decidí leer sobre él. Pedí su libro, «Con Dios en Rusia», y me pasé literalmente toda la noche leyéndolo; no podía dejarlo. Una década más tarde, escribo estas palabras haciendo mi magisterio jesuita – todavía no soy sacerdote, pero ahora estoy en mi séptimo año en la Compañía de Jesús. Soy jesuita, y mi vida es lo que es hoy gracias a Walter Ciszek, y soy un entusiasta de Ciszek (incluso tomé su nombre, como era de esperar, para mi nombre de voto).
Desde que «conocí» a Walter (más de 30 años después de su muerte), he leído todo lo que he podido sobre él. Para mí, él ejemplifica lo que significa ser jesuita: ser lo que somos, lo mejor que podemos, al servicio de Cristo. Era devoto, impetuoso, arriesgado, testarudo y gregario, y como jesuita utilizó esos atributos para colarse en la URSS para atender a los católicos en secreto y soportar los tormentos de los trabajos forzados en Siberia cuando fue descubierto.

Hace poco me encontré con una historia sobre Ciszek en With God in America [Con Dios en América], que es una reciente amalgama de escritos de Ciszek y anécdotas sobre Ciszek de gente que lo conoció, compilada por John Dejak y Marc Lindeijer, SJ (un libro que recomiendo mucho a quienes no lo hayan leído). Insatisfecho por el breve tratamiento que recibe el acontecimiento en el libro, indagué un poco más, contactando a personas que fueron testigos o estaban cerca cuando ocurrió. La historia que surgió era hermosa, y arrojaba luz sobre la tranquila santidad de Ciszek, por lo que la comparto aquí, porque en mi opinión habla de nuestra llamada a vivir nuestra fe cristiana en nuestro mundo actual (unos 50 años después).
Una noche, a finales de los años 70, Walter Ciszek se dirigió a una reunión social previa a la cena, un ritual jesuita que le era familiar, tal y como lo había hecho todos los días anteriores desde que vivía en una comunidad llamada Centro Juan XXIII en Nueva York. Esa noche, sin embargo, era inusual. En lugar del típico refrito de viejas discusiones, paseos por el carril de los recuerdos, monólogos sobre la política del año electoral, charlas sobre deportes o el incómodo silencio que a veces se produce cuando uno va a socializar con exactamente la misma gente todas las noches (y ha agotado todos los posibles temas de conversación), esta noche el aire en la sala de Haustas estaba animado y el tema de conversación era… controvertido.
El alboroto se centraba en una crisis en la iglesia que el sacerdote católico oriental residente en el centro atendía en ese momento: la iglesia greco-católica rusa de San Miguel, una pequeña capilla en el antiguo campus de San Patricio en la calle Mulberry de Manhattan. Un devoto y destacado feligrés, que llevaba muchos años casado y que había criado a sus hijos en la iglesia, había seguido adelante con su plan de someterse a una operación de cambio de sexo. Toda la congregación estaba conmocionada, horrorizada y escandalizada, aunque no especialmente sorprendida.
Varios años antes, el feligrés comenzó a presentarse y vestirse de forma un tanto «afeminada» tras la muerte de su querida esposa. Al principio, aunque hubo risitas y murmullos, la mayoría de la gente de esta iglesia atribuyó los cambios a una especie de colapso inducido por el dolor y se compadeció del nuevo viudo. Cuando quedó claro que no se trataba de una etapa pasajera, y la persona siguió presentándose cada vez más femenina y vistiendo de forma más llamativa, las risas silenciosas se convirtieron en insultos y se acabó la compasión: el juicio y la condena ocuparon su lugar.

Sin dejarse intimidar por el rechazo de la comunidad eclesiástica, el feligrés decidió someterse a la operación, que era novedosa y prácticamente inédita en aquella época, por no decir que era extremadamente arriesgada. Afortunadamente, la operación fue un éxito -el feligrés sobrevivió- y, tras haber vivido la intervención, el feligrés llamó para solicitar una visita pastoral: para rezar y conversar espiritualmente. Esta petición, transmitida por la recepcionista del centro, dio lugar a la enérgica discusión que se estaba produciendo.
Algunos sacerdotes esbozaban las implicaciones teológicas de la operación mientras otros debatían la moralidad de la decisión. Algunos sacerdotes hacían bromas a costa del feligrés; todo el mundo, al parecer, tenía una opinión que no se avergonzaba de expresar; todo el mundo, excepto Walter. Con su habitual actitud tranquila, deliberativa y discreta, se sentó y escuchó en silencio. Cuando alguien le pidió su opinión sobre el asunto, tuvo una respuesta de dos palabras: «Iré yo». Y con eso, se levantó, dejó el local social y fue a visitar a la persona en el hospital.
El padre Philaret Littlefield, amigo de Ciszek y compañero de residencia en el Centro Juan XXIII, recuerda que Walter fue sin hacer ruido ni especular y que volvió sin ceremonias, como era su costumbre, sin explicar lo que vio o dijo. Fuera lo que fuera, debió de causar una profunda impresión: El feligrés se convirtió en un visitante habitual del centro y poco a poco se reintegró en la pequeña comunidad de San Miguel.
Al recordar el día de la muerte de Walter Ciszek (que, si Dios quiere, acabará siendo su fiesta), el 8 de diciembre, creo que esta pequeña historia tiene mucho que enseñarnos unos 37 años después de su muerte. De vez en cuando, ante un sufrimiento o un reto en la vida de otra persona, me encuentro comportándome como los sacerdotes de la sala de Haustas. Me encanta discutir, debatir, defender, teorizar, elaborar estrategias y criticar. En otras palabras, me encanta hablar, y no soy el único. De hecho, en nuestro mundo y en nuestra iglesia no hay escasez de palabras. La división se fomenta a lo largo de las líneas ideológicas y entre los campos políticos. Los medios de comunicación social amplifican el discurso perpetuamente tóxico y la retórica hiperbólica. A nuestro mundo no le faltan palabras.
Lo que nos falta hoy son acciones. Cuando los seres humanos sufren, alienados, enfermos, rechazados y despreciados, lo último que necesitan es un discurso ideológico. Más bien, necesitan simplemente que alguien se preocupe lo suficiente como para visitarlos, como hizo Walter. Una persona que está de luto por una pérdida, o que está herida por la iglesia, no necesita mis reflexiones teológicas – necesita que le lleve a Cristo siendo amable, entrando en su malestar, permitiéndole sentirse seguro al expresarlo. Aunque sea silencioso, discreto y pequeño, un acto de amor hace más que miles de palabras elocuentes para cambiar nuestro mundo para mejor y traer el reino de Dios. Walter Ciszek, ¡reza por nosotros!